Desde Santiago de Chile, Fernando Ojeda, activista trans masculino, transfeminista y migrante venezolano, habla sobre el derecho a la identidad. Por las redes de Migración diversa dice: “si eres trans y migrante (…) únete y abramos el marco legal”.
Fernando Ojeda, migrante venezolano y activista de Migración diversa, es la voz de muchas personas trans venezolanas que luchan por su derecho a la identidad en los países de acogida. Un aspecto poco visibilizado de la migración forzada venezolana.
En una transmisión en vivo, moderada por la mujer trans venezolana, Valentinna Rangel, el 28 de junio, Fernando mencionó que pensarse “trans en Venezuela fue horrible (…) buscar información era casi traficar drogas”. En estas palabras muestra los imposibles de su vida en Venezuela frente a la búsqueda de información, la posibilidad de acceso a las hormonas y a la capacidad de ser nombrado.

Esta situación también ha sido abordada en oportunidades anteriores por Tamara Adrián, la primera diputada Trans en América Latina, quien dijo que “Cualquier venezolano que esté hoy en la pobreza extrema, agobiado por las fallas en los servicios públicos o cobrando un salario de menos de un dólar al mes está en mejores circunstancias que el colectivo T de las siglas LGBTI”, haciendo referencia a que en Venezuela, sumergida en la peor crisis de su historia republicana, los colectivos LGBTIQ+ y en especial las personas trans, no tienen garantías de sus derechos.
Para muchas personas trans venezolanas migrar es la única manera de comenzar a su vivir sus vidas con el género que sienten y sueñan, como en el caso de Fernando y Valenntina. Sin embargo, en estos países, como por ejemplo en Chile, comienzan sus luchas por la visibilidad y por “abrir un marco legal”.
En el live, Fernando mencionó la necesidad de visibilizar la falta de inclusión y de derechos de las personas trans que migran a Chile, ya que “la Ley de Identidad de género chilena actual, deja un gran vacío y no protege a todas las personas trans en cuanto al cambio de nombre y sexo”, debido a que solo acoge a aquellas personas que poseen permanencia definitiva y es exigente en otros trámites burocráticos que discriminan según la nacionalidad.
Es que pedir un acta de nacimiento apostillada y legalizada en Venezuela, es pretender un unicornio verde. La dificultad para obtener documentos propios para un nacional venezolano es una de las manifestaciones de la crisis institucional por la que transita el país. Además, en palabras de Fernando: “Me hacen validar una identidad que está muerta” (En el país de origen y destino).
Hay que detenerse en estas palabras. La migración forzada trae muchas muertes, muchos duelos, mucho nacimientos, pero para la T de las poblaciones LGBTIQ+ esto no es solo simbólico. El respeto a esta muerte y a este nacimiento es un requisito para la vida y una integración efectiva de las personas trans en los países de acogida.
En lo personal, como mujer cisgénero venezolana migrante, me conmovió la fantasía de la vuelta a la propia tierra que se deja leer en uno de los comentarios de Valentinna Rangel: “Mi momento más eufórico es cuando vaya a Venezuela (…) porque yo no tuve la experiencia de vivirme allá”.
Así entre la ilusión de la vuelta al país de los amores, a pesar de todo, y las luchas en el país que acoge, hay una invitación a unirse a una lucha para abrir el marco legal chileno. Y si estás en Venezuela y quieres acercarte a un lugar seguro, puedes revisar estos espacios: RED LGBTI DE VENEZUELA, Reflejos de Venezuela, Unión afirmativa, Venezuela diversa





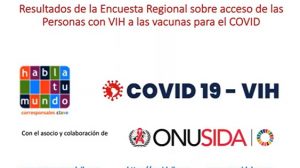

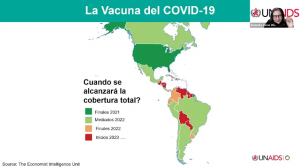


Añadir comentario